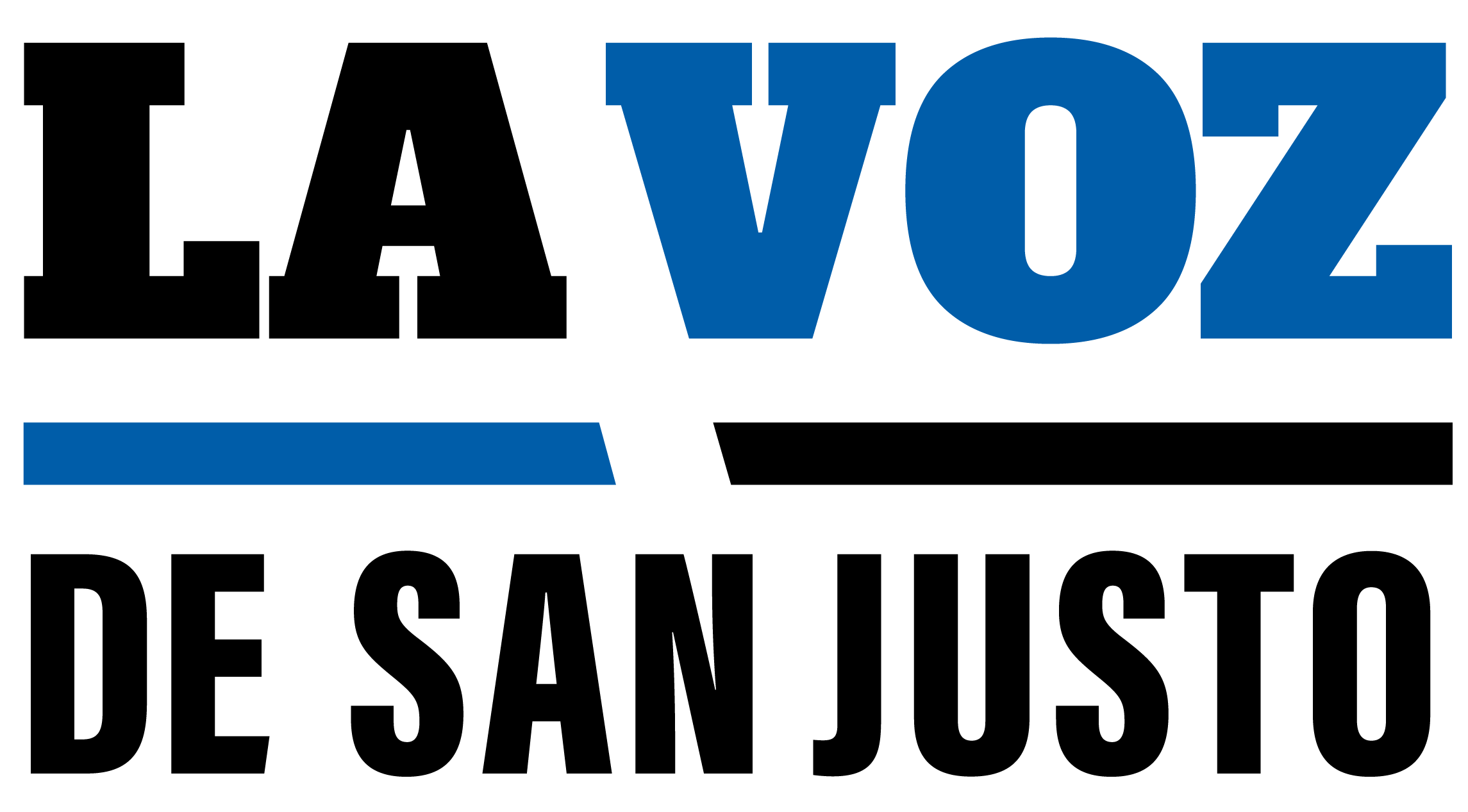Lugones y San Francisco: el amor y el desprecio en los tiempos del cólera
En el Día del Escritor, fuimos tras los pasos del poeta que vivió en nuestra ciudad, donde fue una pluma tan genial como irreverente. Se lo recuerda por la casa que habitó, con una calle, una plazoleta y un conjunto de instituciones. Pero, ¿qué "cosas" dijo Lugones sobre San Francisco, donde con tanto orgullo se lo recuerda? ¿Fueron tan graves como para retirarle los homenajes?
Por Manuel Montali
En algún acto conmemorativo del Día del Escritor lo escuché por primera vez: "Si supieran las cosas que decía Leopoldo Lugones de San Francisco no le darían ni calle ni plazoleta".
La frase, dicha por lo bajo por un entendido en el tema, me despertó una lógica curiosidad: ¿Qué son esas "cosas" que el genial autor dijo sobre la ciudad en la que vivió temporalmente y en la que con tanto orgullo se lo recuerda? ¿Fueron tan graves como para retirarle los homenajes?
En un nuevo natalicio del poeta (Villa de María del Río Seco, Córdoba, 13 de junio de 1874), instaurado en el calendario nacional como jornada festiva para todos los escritores, la presente nota busca reconstruir el paso de Lugones por estos pagos y dar respuesta, desde su obra, a esas dudas.
San Francisco cuando era Macondo
Una placa, homenaje de la municipalidad de San Francisco, marcaba el sitio en donde había vivido, en "las postrimerías del siglo pasado", Leopoldo Lugones, "argentino ilustre y poeta inmortal". El breve texto de esa placa instalada en calle Iturraspe entre los números 818 y 822 -actualmente desaparecida- dejaba entrever sin embargo mucho más de lo que decía. En primer lugar, las dudas con respecto a la fecha exacta en que esa pluma juvenil e irreverente estuvo aquí. Las investigaciones la sitúan entre finales de 1894 y mediados de 1985. Lugones -consultado por este medio- había afirmado casi con desdén que "conoció" esta aldea en 1893. Aunque por su correspondencia puede prácticamente confirmarse que el primer período sería el correcto.
Otro detalle, casi pasajero, era aún más llamativo. La placa rendía homenaje a Lugones "al celebrarse el Día del Escritor". Y estaba fechada el 12 de junio de 1994... Es decir, un día antes del natalicio de Lugones y de la citada fecha conmemorativa. La tradición marca que nunca un cumpleaños se festeja antes. El buen y polémico Don Leopoldo no dejaría pasar esa errata.
En nuestra ciudad se lo recuerda además con una calle, un espacio verde y un conjunto de instituciones. La plazoleta inaugurada en 1985 (esta vez sí un 13 de junio) tuvo en algún momento un busto del escritor, obra de Domingo S. Alberto. La escultura fue removida años atrás para ser reparada y nunca más volvió al espacio que suele alojar juegos infantiles de día y parejitas de noche.
Joaquín G. Martínez, Raúl Villafañe y Roberto Ferrero son algunos de los historiadores que se han ocupado del paso del poeta por esta tierra. Fernando López, en su "Lugones entre coles y lechugas", desde un terreno más ficcional, también reconstruye la vida en la colonia que acababa de fundar José Bernardo Iturraspe.
San Francisco era en ese entonces una aldea de pocas casas... ¡Vaya, si hasta suena como el inicio de "Cien años de soledad"! Pero en este Macondo no había río de aguas bravas sino un ferrocarril serpenteante entre calles de tierra apisonada, sin iluminación (el sistema a kerosene se inauguraría en 1897) y dinamitadas por el paso de transeúntes, carruajes, volantas, sulkys y carros. La similitud está en que, con menos de diez años de vida, en esta colonia integrada en su mayoría por inmigrantes piamonteses tan rústicos para la faena como para el idioma "el mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarías con el dedo".
La biblioteca de LA VOZ DE SAN JUSTO, refugio de anécdotas y obra del poeta en su paso por la ciudad
En el cuento "Un fenómeno inexplicable", al que pertenece la cita del párrafo anterior, Lugones dice: "Viajaba por la región agrícola que se dividen las provincias de Córdoba y Santa Fe, provisto de las recomendaciones indispensables para escapar a las horribles posadas de aquellas colonias en formación"... Luego de una hermosa descripción de la "pacífica enormidad" del paisaje rural, se despacha con un "aquello era vulgarmente simétrico como todas las fundaciones recientes. Notábase rayas de mensura en esa fisonomía de pradera otoñal".
Carlos Montiel, integrante del Centro de Estudios Históricos de San Francisco, confirma que, fundada en septiembre de 1886 en la actual Plaza San Francisco, la colonia tenía desde octubre de 1888 su núcleo urbano unos siete kilómetros al sur, a la vera del Ferrocarril Central Córdoba. La aldea que conoció Lugones estaba enmarcada entre los bulevares 25 de Mayo y 9 de Julio, y los molinos "San Francisco" al este y "Meteoro" al oeste. Se caminaba de punta a punta en diez o quince minutos. Allí se apretujaban los comercios, hoteles, fondas, herrerías, talleres y fundiciones. En 1894 se había creado el régimen comunal y al llegar don Leopoldo el intendente municipal era Benjamín Dávila. Funcionaban dos escuelas particulares y una fiscal, y se editaban dos periódicos, pero la alfabetización era muy limitada.
Para seguir tirando paredes con Gabriel García Márquez, ése era el San Francisco en los tiempos del cólera, enfermedad que se estaba llevando al cinco por ciento de una población de 1.500 habitantes. Ése es el pueblo al que llegó un iluminista como Lugones.
Donde vivió no hay más placa, sino una carnicería. El nombre llama la atención: "Don Leo"
Pez grande en ciudad sin río
Según las versiones confirmadas por Montiel, después de una etapa como funcionario municipal en Córdoba, Leopoldo vino tras ser convocado como auxiliar de una flamante escribanía, o bien como "avenegra" (lo que hoy sería un gestor) junto a un amigo, o como ambas cosas.
Lugones, que ya había hecho sus primeras incursiones en la prensa gráfica, era una pluma incendiaria, irreverente. Una polilla ególatra de bigotones que se sentía invocada por un destino superior, por las luces de Buenos Aires o París. Él se veía demasiado grande para este pozo de labriegos incultos que apenas si chapuceaban un poco de español y desconfiaban de los intelectuales y los libros. Eso explica que no fuera tan benévolo en su primera mirada hacia una colonia pujante pero aún en formación.
Durante su estadía aquí, en una carta al director del periódico "La Patria" renegó de estar confinado "entre coles y lechugas", además de aislado del "movimiento social del mundo". El historiador Montiel destaca este hecho gracioso: más que el cólera, a Lugones lo molestaba esa cercanía con las coles. No le quedaron registros de amistades o amores. Este período, como un exilio de misántropo, fue para el trabajo, la lectura y la escritura. Su habitación tenía una cama de loneta, una silla de paja, una mesa... y una pila de diarios.
¿Qué escribía? No hay pruebas de que alguna de las poesías publicadas posteriormente haya nacido bajo este sol ("Las montañas del oro", su debut, fue en 1897). Sí está claro que, con el seudónimo de Gil Paz, fue acá donde pergeñó las columnas de "La Patria" que hicieron hinchar de ira a los ministros de la Iglesia, ya que criticaba el origen del cristianismo... Atacar a la Iglesia en Córdoba, hoy, ya de por sí es una proeza. ¡Imagínense en 1895! Lugones: una pluma imberbe pero audaz como pocas.
Montiel confirma otras versiones del anecdotario de Lugones en estas pampas. El poeta relató que, por entonces más cercano al anarquismo-socialismo, estuvo entre quienes ayudaron a los colonos a descarrillar trenes del Central Argentino, porque al no contar con mata-chispas en las chimeneas, producían incendios de campos a su paso.
En el pasaje Poeta Lugones, la plazoleta que lleva el mismo nombre solo posee el cartel con la nominación del espacio, ya no tiene su escultura
Pintar la aldea, a la distancia
Queda claro entonces de su puño y letra que a Lugones no le simpatizaban la vida, la gente o el olor de las colonias, sea San Francisco o cualquier otra, ya que Montiel explicó que se supone que el poeta también puede haber hecho trámites en Rafaela y Villa María. A mediados de 1895 volvió a Córdoba y pocos meses después ya se instalaría en Buenos Aires. Pero fue desde allá, a la distancia, donde su mirada se hizo más generosa al pintar las impresiones recogidas de los campos y faenas rurales.
En sus "Odas seculares" (1910), con las que celebró el centenario de la Revolución de Mayo, en la larga poesía dedicada "A los ganados y las mieses" se lo ve poseído por la nostalgia. Allí reaparecen el "Albergo del Bon Vin", una fonda local de la época (ubicada en la esquina de las actuales Vélez Sarsfield y Belgrano), las chatas, carros y labriegos. Agotando el diccionario, traza un paisaje de ensueño y hasta lascivo de las chacras, siembras, maíces, yuyos, vacas, luciérnagas, de la brisa estival, del tren, de las morochas y hasta de los labriegos cantando con alboroto y jugando a los dados en las fondas que antes despreciara. El poeta incluso cita fragmentos de esa jerga hereje que mezcla italiano y español.
Montiel se asombra por el recuerdo preciso y la capacidad de observación de Lugones. Es asombroso lo que el poeta logra meter en este lienzo después de tan breve estancia en las colonias, la cantidad de imágenes que le afloran de las retinas a este bicho de ciudad una década y media más tarde de su paso por el campo.
Se ha hablado mucho de la admiración que le prodigó Jorge Luis Borges, como si hiciera falta un homenaje mayor entre escritores. Pero quizá el mejor homenaje de Borges hacia Lugones no ocurre cuando alaba su obra, sino antes, cuando la fustiga con la misma irreverencia juvenil, soberbia y sorna (con las mismas letras, las mismas armas) con que Lugones hacia trizas a sus contrincantes. Borges, el que escribía con errores arbitrarios para sonar criollo y compadrito, hará luego lo posible por desterrar de cualquier biblioteca hasta el mínimo rastro de esas obras tempranas de su insolencia.
Lugones, primer presidente de la Sociedad Argentina de Escritores y uno de los mayores próceres de este arte, se quitó la vida en el Delta de San Fernando, Buenos Aires, un 18 de febrero de 1938. Figura polémica como pocas, fue de socialista a reaccionario, y de perjurador de la pampa a pintor de ella. Toda su vida y descendencia está atravesada por esos reveses: padre de un torturador, abuelo de una torturada.
Lugones fue el primer (el único, en aquellos años) escritor que amparó esta ciudad. La región quedó inmortalizada en sus páginas, con indiferencia, desprecio y nostalgia. Fue y es inagotable. Murió, como dijo Borges, sin escribir la palabra que lo expresara. Y así como Borges aprendió a admirarlo a la distancia, don Leopoldo recién pudo mirar esta tierra con cariño a quince años y 600 kilómetros.
Hoy, la plazoleta que lo recuerda ya no tiene su escultura. Donde vivió no hay más placa, sino una carnicería. El nombre llama la atención: "Don Leo". Por supuesto, es una mera coincidencia. El tiempo y la distancia, a veces, hacen esas cosas.
Disfrutá del primer informe de "Biblioteca de Babel" y de la charla con Carlos Montiel en las redes sociales de La Voz de San Justo y en la edición papel del próximo domingo 16/06/2019.