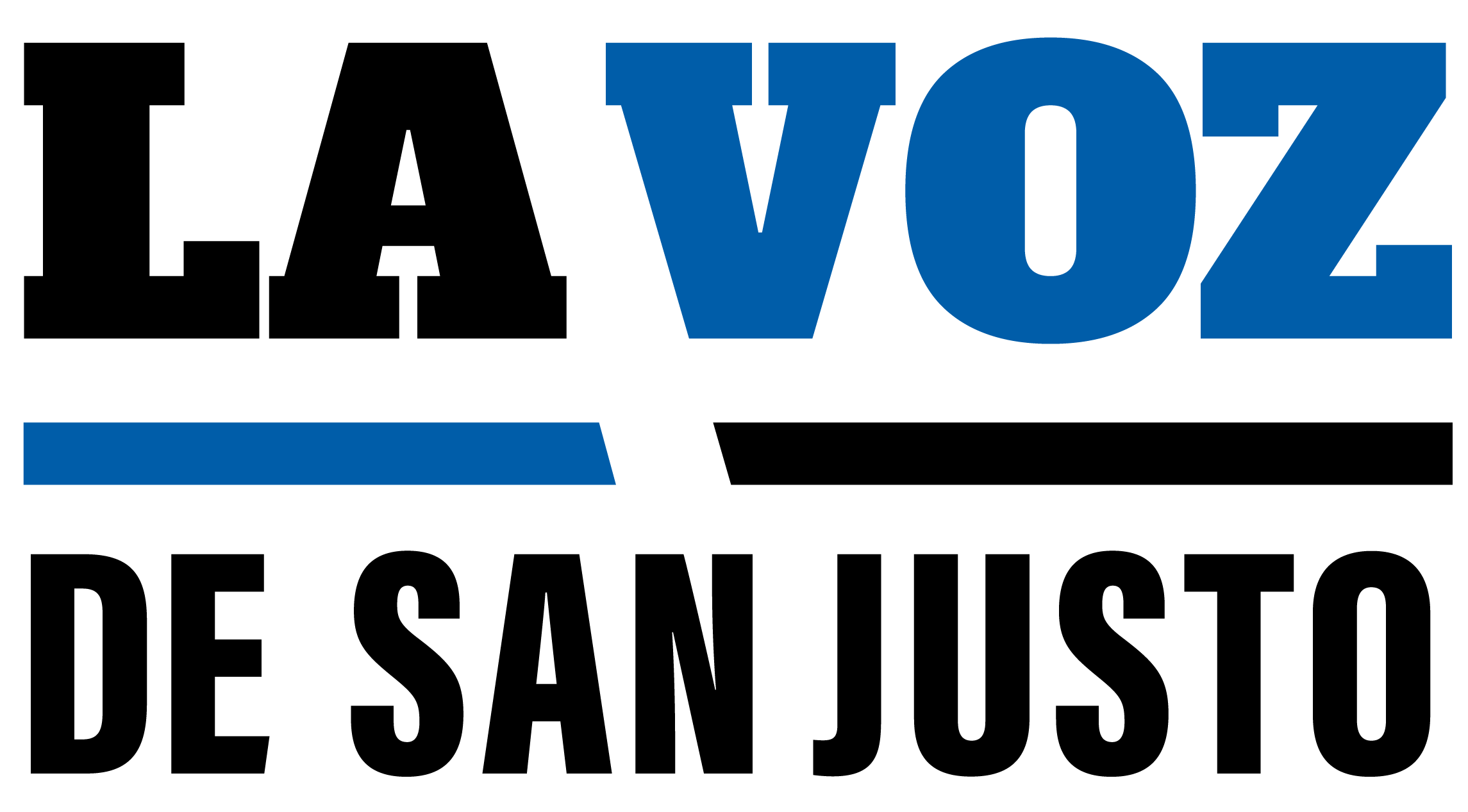Historia
El canto silencioso de las campanas, un viaje por la memoria sonora de la ciudad
Norma Lencina y Daniel Lario rescatan la historia olvidada de las campanas, revelando cómo estos instrumentos metálicos han sido narradores silenciosos de memorias sociales y culturales a través del tiempo.
En un mundo donde el ruido digital ahoga los sonidos tradicionales, Norma Lencina y Daniel Lario emprendieron un viaje documental que rescata la historia olvidada de las campanas, ese instrumento milenario que marcaba los ritmos de la vida social, religiosa y cultural.
Su libro "De campanas, metales y sonidos" no es solo un trabajo histórico, sino un testimonio emotivo de cómo los objetos pueden condensar memorias colectivas. Todo comenzó en 2004, cuando Lencina visitó el primer Museo de Campanas en Sudamérica, ubicado en Mina Clavero, un encuentro que despertaría una investigación que tomaría dos décadas en cristalizar.
"Las campanas traen conexiones, traen gente, traen historia", recuerda Lencina, profesora de artes con más de tres décadas de experiencia. Su pasión se tradujo en un proyecto que inicialmente parecía una simple charla y terminó siendo un estudio exhaustivo sobre la vida sonora de estos objetos metálicos.
Daniel Lario, su colaborador y profesor de Historia, fue clave en darle estructura al proyecto. "Había que organizar la información: primero el objeto, luego la campana como símbolo, y finalmente la campana en el mundo", explica. Juntos recorrieron capillas chacareras, entrevistaron a fabricantes como Miguel Bellini, y desentrañaron los múltiples significados de estos artefactos.
Las campanas, descubrieron, no son simples instrumentos, sino narradores silenciosos de épocas. Desde marcar el tiempo en Roma hasta acompañar rituales religiosos, cada tañido cuenta una historia. Incluso en los cementerios, pequeñas campanas se instalaban junto a tumbas para prevenir entierros prematuros de personas en estado cataléptico.
La investigación revela un mundo en transformación. El Concilio Vaticano II marcó un punto de inflexión, eliminando ceremoniales tradicionales y reduciendo el rol de las campanas. "Se perdió todo un sistema de comunicación", lamenta Lario. Los toques específicos para emperadores, reyes, obispos, quedaron en el olvido.
Pero el libro no es una elegía nostálgica. Es un llamado a la preservación. "De nosotros depende que las campanas sigan sonando", escribe Lencina, inspirada por la curiosidad de su nieta María Paz, quien la acompañó en sus exploraciones por caminos polvorientos, descubriendo capillas olvidadas.
Campanas: arte milenario de precisión metálica
Las campanas no son simples objetos, son obras de ingeniería acústica. En San Carlos Centro existe la única fábrica de campanas de Argentina, "Luis Bellini y Cía", donde cada pieza es un universo de precisión.
Cada campana tiene una nota musical específica, determinada por su peso, diámetro y aleación. Los fabricantes como Bellini manejan tablas matemáticas complejas para calcular estas características sonoras.
Curiosamente, las campanas más antiguas de la región datan de finales del siglo XIX, principalmente en capillas chacareras, conservando una tradición que combina arte, religión y técnica metalúrgica.
La obra aborda también aspectos técnicos fascinantes. Cada campana tiene su propia nota musical, determinada por su peso y diámetro. Bellini, el famoso fabricante, tenía tablas específicas para calcular estas características. Las más pequeñas pueden costar 3.000 dólares, y muchas fueron donadas por familias como actos de fe y comunidad.
Un ritual milenario: bendecir y nombrar
La tradición católica establece un protocolo casi sagrado: cada campana debe ser bendecida y recibir un nombre. Un ritual que se remonta al año 980, cuando un Papa determinó que estos instrumentos merecían una identidad personal.
"Todas las campanas católicas tienen que ser bendecidas y tener un nombre", explica Lario. Sin embargo, la realidad local muestra que esta práctica no se cumple universalmente.
En San Francisco, algunas campanas han preservado esta tradición con singular elegancia.
Lo fascinante es cómo estas campanas continúan siendo archivos vivos. Nombres grabados, fechas conmemorativas, inscripciones que recuerdan personas y momentos específicos.
La campana de San Francisco, por ejemplo, lleva grabado en su metal un homenaje a Francisco Rubiola, fechado en octubre de 1921. Cada campana es un memorial metálico, un documento sonoro de nuestra historia local.
Cada campana tiene un lenguaje propio. Diferentes órdenes religiosas -franciscanos, dominicos- tenían toques específicos. Cada sonido narraba un mensaje, cada doblar comunicaba un acontecimiento.
Fabricación local: arte en extinción
Las campanas no son productos industriales anónimos. En San Francisco, la Fundición Gallo trabajó en conjunto con la Escuela de Trabajo para fundir estos instrumentos únicos. Las campanas del Divino Niño -San Joaquín, Santa Ana, María Magdalena y San Juan Bautista- son testimonios de esta colaboración artesanal.
Curiosamente, los fabricantes desarrollaron estrategias para proteger sus creaciones. "Hay que dejarlas opacas. Para que no llamen la atención", revela un consejo práctico para evitar robos motivados por el valor del bronce.
Más allá del metal
Para Lencina, las campanas representan más que objetos sonoros. Son conexiones, puentes entre generaciones, testigos de transformaciones sociales.
"De nosotros depende que las campanas sigan sonando", dice, reflejando una convicción profunda de preservar nuestra memoria colectiva.
En un mundo digital donde los sonidos son efímeros, las campanas nos recuerdan que la memoria tiene peso, textura y un sonido profundamente humano.
La obra de Lencina y Lario es más que un libro. Es un rescate arqueológico de sonidos, memorias y tradiciones que se desvanecen en la "sociedad líquida" contemporánea. Un recordatorio de que cada objeto tiene una historia, si sabemos escuchar.